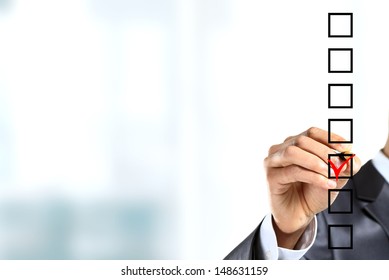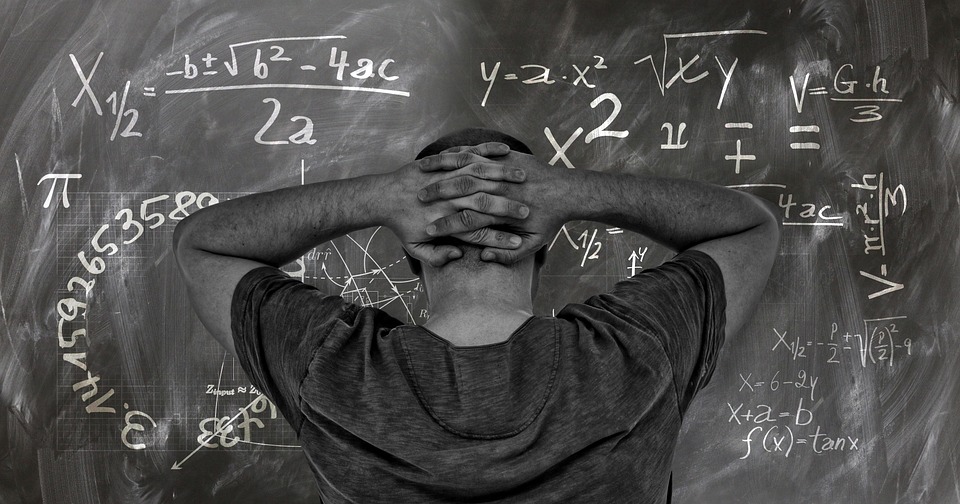La tecnología en Educación: ¿Quién configura a quién?
Las tecnologías y su influencia en el hombre. Miradas de Ortega y Gasset y Habermas
La Técnica y el Hombre
Algunos expertos de la educación pregonan hoy por incorporar las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) en el aula como un modo de favorecer el desarrollo y la inclusión mientras que otros plantean categóricamente que no favorece el desarrollo de hábitos de estudio y es mejor no utilizarlas. Tanto por un lado como el otro, las posturas pro y contra TIC en los últimos años han ido puliendo y precisando el debate, pero dejando de lado a veces el aspecto filosófico y educativo de la cuestión, pues no es lo mismo formar para el mundo del trabajo que desarrollar al hombre para alcanzar el bienestar o la felicidad, incluso el Bien supremo.
La Técnica la entenderemos como el conjunto de normas, reglas, procedimientos para resolver un problema concreto y la Tecnología como los instrumentos y recursos técnicos que se aplican/implementan en un campo del conocimiento.
¿Cuáles son las dificultades que se plantean desde un punto de vista del hombre, del conocimiento y la cultura? A esto nos dedicaremos en adelante, en base a dos autores que hemos explorado, J.Ortega y Gasset y J. Habermas.
Meditación de la Técnica - Ortega y Gasset[1]
La técnica además de resolver dificultades que tiene el hombre, hoy se ha convertido en nuevo problema para él, generando lo que no se esperaba, tal el caso de medicaciones que resuelven un problema concreto pero afectan a otro órgano, o la tarea de obtener agua (abriendo una canilla) que se ha instalado tanto en la vida del hombre (de la ciudad) que hasta se ha olvidado cómo realizar ciertas tareas sin la ayuda de la técnica. En educación podemos citar hoy la elaboración de ideas personales, reemplazadas por un copiar-pegar que facilita el armado de monografías (y que además es acompañando por un descuido del docente en su tarea de seguimiento, obviamente).
La Técnica surge para satisfacer necesidades que encontramos en nuestro cotidiano vivir pero arriesgando dejar de ser, al querer extender la aplicación de la técnica a cualquier deseo que se tenga, como llegar a un lugar en poco tiempo; aprender cualquier cosa y hasta querer no morir.
La potencia del hombre de desear vivir nos ha impulsado a querer-desear aplicar la técnica a todo lo que nos parezca posible:
“....calentarse es la operación con la cual procuramos recibir sobre nosotros calor… esa operación se reduce a ejercitar una actividad que el hombre se encuentra dotado: caminar hasta el foco caliente”
Alimentarse, abrigarse, moverse, etc, forman parte de un repertorio de necesidades con que el hombre se encuentra, y para ello cuando la naturaleza no le provee la solución, él produce con los recursos que tiene en frente, más allá que podamos aplicarle a las necesidades la categoría de necesidad fundamental o superflua.
Al producir técnicas, aparece otra realidad que se consustancia con el hombre que es la liberación del tiempo (que antes utilizaba para realizar algo y que ahora por medio de la técnica le queda disponible), o de las energías (ahorrando esfuerzo).
“Todos los actos presuponen la invención de procedimientos que permiten obtener con seguridad lo que la naturaleza no tiene y que nosotros necesitamos, según nuestro antojo y conveniencia”
Creamos objetos, instrumentos o aparatos, que nos proporcionan la capacidad de lograr cierto bienestar, que la técnica nos aporta y con los actos técnicos el hombre impone a la naturaleza los procesos necesarios para satisfacer sus intereses, ideas y expectativas. Analizar la implicancia de la Técnica en la educación, ¿qué nos propone?. El esfuerzo de aprender, el de formarse para una especialidad, en el marco de esta reflexión, presenta algunas cuestiones claves que afectan al docente y al estudiante (entre algunos actores del sistema educativo).
Si se aprende el uso de una Técnica, aplicable a un dominio del conocimiento, ¿nos garantiza el aprendizaje o simplemente el manejo de la misma?
El uso de una Técnica, como receta, ¿nos permite enfrentar problema a futuro en condiciones cambiantes?, ¿no será que necesitamos educar a la persona en algo mas que en la técnica misma?
Si la técnica puede generar problemas no previstos, ¿en qué deben ser formado los profesores, en cuanto a la reflexión sobre el uso de las TIC, como tecnología que provoca lo no esperado/conocido?
Cuando el bienestar que se busca, al recurrir a la técnica, no se consigue, el hombre debe comenzar a reflexionar qué está ocurriendo; evitando cambiar de técnica para no quedar preso del problema y reducido a un simple vehiculizador de soluciones, lo que solemos identificar en educación como aquellos profesores que dicen ¡los alumnos no aprenden! o ¡no pueden aprender!, luego de seis meses de clase, pueden ser ellos los profesores transmisores, que sólo cambian de técnicas pero no reflexionan su práctica o no participan a los estudiantes del desafío educativo.
Ciencia y Técnica como Ideología – J. Habermas[2]
El autor nos aporta una reflexión desde una mirada diferente de la problemática que esconde la Técnica. Introduce con Max weber la idea de la racionalidad formal como una determinada forma de oculto dominio político, con estrategias que utilizan las tecnologías e instalan sistemas racionales. La racionalidad exige acciones de dominio sobre la naturaleza o sobre la sociedad, y las acciones se adecúan al ejercicio de los controles, para lograr sus fines. Esta razón técnica no tiene su origen en el contenido político, más bien es él mismo ideología (de acuerdo a la crítica de Max Weber a Marcuse). Ella es dominio de la naturaleza, sobre las personas; es dominio metódico y en función de fines calculados y calculantes, ella es un proyecto social e histórico que marca lo que la sociedad y sus propósitos tienen. Un propósito material.
Marcuse reconoce, en el sometimiento de los sujetos al aparato productivo (¿la escuela lo es?) a través de una producción y distribución del tiempo libre, desprivatizándolo y ofreciéndoles confortabilidad en la vida, un bienestar que se legitima en la conciencia de las personas.
Al incrementarse el trabajo productivo, la sociedad comienza a observar los beneficios científicos que lo han conseguido, y ese “progreso científico y técnico rompe las proporciones históricas” estableciendo organizaciones “técnicamente necesarias de una sociedad racionalizada”. Entonces, ella va perdiendo la capacidad de reflexionar y surgen funciones productivas que son base de legitimidad, por ende, sustentada en la técnica. El método científico llevaba al dominio de la naturaleza, y de ahí el proceso desarrolló conceptos que permitieron “una forma de dominación efectiva del hombre sobre el hombre a través de la dominación de la naturaleza”.
Según Habermas la Tecnología aporta una racionalización de la restricción a la libertad de la persona determinando al hombre en su capacidad de autonomía para decidir sobre sí.
Para Marcuse la dominación de la naturaleza ha quedado vinculada a la dominación de los hombres, que puede ser de índole represivo o liberador según como el hombre proyecta la técnica:
a) A partir de liberar funciones locomotoras (creando instrumentos que reemplacen las manos),
b) Luego avanza por los otros sentidos hasta llegar a producir tecnología que sustituya funciones de centro de control (para el cerebro).
Si este proceso de hacer técnica lo ponemos en tensión con los fines, controlado por los grados de éxito, parece que es casi imposible renunciar a ella en cualquier organización. Por ejemplo si tomamos el campo educativo, es casi imposible de pensar que un profesor hoy renuncie a los recursos técnicos (TIC en especial) que dispone para enseñar, pues la observación del superior (el control de la racionalidad técnico-burocrática) le planteará exigencias para que retome su uso; o la demanda social que proyecta la imagen de que el dominio de la técnica para los estudiantes es sinónimo de evolución (el control de la sociedad).
Pero si ella se transforma en un modo de producir global, entonces seguramente por ser una manera de producir y actuar, afectará la cultura al configurar (¿podemos usar el término actual de formatear?) las conductas. El modo como se conformó el aula para enseñar en los inicios de la escuela moderna, prácticamente no ha cambiado, construyendo una cultura escolar que una mínima modificación interna puede ser tomada como innovación o ser criticada como proceso de ruptura.
En este punto podemos iluminar una cuestión que en el mundo educativo, ¿sólo la innovación que viene desde el orden superior es tomada como válida? (pues ha recibido todos los controles de validación que la burocracia requiere). Cuando el profesor quiere provocar una mejora o cambio incorporando la técnica, ¿es visto como ruptura del orden con un sesgo negativo por el cambio provocado o por la incorporación de la técnica? La cuestión es que “la garantía de que se atengan con cierta probabilidad a reglas técnicas … sólo puede venir asegurada por medio de la institucionalización”. Lo importante en la evolución de las organizaciones tradicionales es que el accionar eficaz se mantenga dentro de los límites de la eficacia racional legitimada por la autoridad. Innovar con TIC tiene una doble implicancia en este encuadre que nos reflexiona el autor, el cambio de abajo hacia arriba que es resistido en general y la técnica que trae implícito el factor condicionante del hombre, limitando su libertad.
No se trata de tener que usar Google en el aula y no otro, en lo que a condicionamiento se refiere, sino más bien, cómo instalamos los procesos únicos y válidos para buscar información. ¿qué ocurre en el aula si un estudiante trabajara conectado con su Smartphone para buscar información? ¿el profesor lo vería como una capacidad para aprovechar la técnica en el aprendizaje, aunque alejado de sus control, como ocurrió en nuestra experiencia de uso de Facebook en el nivel medio?
También en la cultura artesanal antigua, las innovaciones no eran vistas como algo posible/positivo, en todo caso, el hombre era un reproductor de una técnica que dominaba el maestro y el aprendiz adquiere conocimientos parte por parte. Al surgir en la modernidad la técnica, el Hombre pasó de un actuar limitado a un actuar con recursos casi ilimitados, y si analizamos a los docentes y el contexto educativo, la escuela parece más bien un ámbito artesanal, en el que se le pide al profesor que actúe innovando (no mucho) en un ambiente (que resiste los cambios) para mejorar el aprendizaje de estudiantes (que viven el cambio y hasta lo consumen). Las TIC en estos procesos juegan un papel disruptivo, que provoca cambios y crisis, que paraliza y reclama movimiento, si queremos un aula que enseñe y aprendan hay que acordar ¿qué queremos cambiar?, y el acordar no basta con un accionar entre profesor y directivos, los estudiantes también, pues si queremos que la transformación sea permanente, ha de realizarse un postulado de universalización, en donde todos libremente acepten las consecuencias de las decisiones y normas establecidas para el cambio.
Quién configura a quién - Tensiones TIC - Educación
Seleccionar herramientas TIC para aprender y enseñar, como puede hacer uso un docente de los distintos recursos integrados a sus planes en el aula, y qué necesita de habilidades didácticas el docente en un contexto, es el punto al que nos interesaría responder. Cuando queremos diseñar un plan de formación ¿estamos pensando todo esto?, lo mismo cuando investigamos, queremos saber el qué y cómo pero ¿hemos aprendido que hay aspectos que teníamos ocultos en nuestra planificación didáctica que eran afectados por la técnica?
Nos centramos en las TIC en el aula: sus ventajas vendrán de cómo; con quién y con qué fines se lo aplica en el aprendizaje de tal o cual materia /área del conocimiento, las TIC para aprender en ellas, con ellas y a través de ellas y cómo lograr los objetivos de aprendizaje.
Pero sus desventajas no pueden quedar sin ser develadas en la reflexión del docente, y eso es parte del proceso reflexivo didáctico, no sólo técnico, del profesor.
Además, en otros tiempos existieron herramientas tecnológicas que se consideraron como innovadoras y se incorporaron a la práctica educativa con debates de toda índole; en el caso de las TIC ellas “se han convertido en un problema educativo, un desafío, una oportunidad, un riesgo, una necesidad… que poco tienen que ver con las decisiones intencionales de los propios educadores” (Burbules, 2008) ya que ahora están al alcance de todos y en especial de los jóvenes. Esto no es un problema meramente educativo, es necesario que el docente domine las ideas centrales, de las técnica, de las TIC, posibilitándole anticipar las dificultades de aplicación y uso por parte de sus estudiantes. Y esto no es un mero planteo didáctico, es esencialmente prever la ideología y el marco de aprendizaje en donde ella puede funcionar bien o, en todo caso, saber cómo configurar a la TIC para que sea facilitadora del aprendizaje, y esto requiere de habilidades complejas para superar el simple uso. Esto significa que el profesor ha de tener las competencias digitales necesarias, de manera que pueda dirigir la intencionalidad de ellas.
Reflexionar sobre las TIC, en educación y desde un punto de vista educativo para comprender cómo puede ser su incidencia positiva en el aula, no hay dudas que exige al profesor dejar una postura simplista; tecnofóbica o tecnofílica[1] sobre la cuestión. Habrá que lograr ser competente con ellas, como hasta ahora en su disciplina, manteniendo una mirada crítica sobre ellas y sus efectos, para estar confiado en que el proceso educativo, lo es; con ellas.
[1] Meditación de la Técnica contiene el curso dado por el autor en la Universidad Internacional de Verano de Santander, en 1933. En él giró alrededor de los temas siguientes: descripción de la Técnica con un enfoque ontológica y el logro de una mejor calidad de vida
[2] Presenta una una confrontación con Herbert Marcuse y su tesis: "la fuerza liberadora de la tecnología” que para el Habermas se convierte en instrumentalizacion del hombre."
Bibliografía
Ferrater Mora, J. (1982). Diccionario de Filosofía. Madrid: Alianza Editorial.
Habermas, J. (1986). Ciencia y Técnica como "ideología". Madrid: Tecnos.
Ortega y Gasset, J. (1957). Meditación de la Técnica. Madrid : Revista de Occidente.
Burbules, N. y. (2006). Educación: Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la Información. Buenos Aires: Granica .